Hoy es 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, y estamos en plena resaca del puente de la Constitución. Un puente que cada año reabre un debate tan antiguo como nuestras propias tradiciones: ¿por qué necesitamos los festivos? ¿Tienen sentido en pleno siglo XXI? ¿Podríamos organizarlos de otro modo? Antes de respondérmelo con un “sí, por favor”, conviene observar qué celebramos exactamente cuando levantamos el pie del acelerador de la vida laboral. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, es uno de los pocos festivos civiles que sobrevivieron a la Transición tras siglos de predominio religioso. A este se suman el 12 de octubre (Fiesta Nacional), el 1 de mayo (Día del Trabajo) y, según comunidades, efemérides varias: el 9 d’octubre en la Comunitat Valenciana, el 28 de febrero andaluz, el 23 de abril aragonés y castellanoleonés, o el 6 de diciembre en Euskadi como Día de la Comunidad Vasca en el Exterior. Frente a ellos, el calendario religioso —aunque cada vez menos practicante— sigue marcando presencia: Navidad, Epifanía, Viernes Santo, la ya citada Inmaculada, la Asunción del 15 de agosto, el Día de Todos los Santos… y, por supuesto, la relación de patronos locales, desde san Vicente mártir en València hasta san Fermín en Pamplona.
¿Y los domingos? Aunque hoy los asociamos con barbacoas, siestas y el dulce sonido de un teléfono que no suena, su origen festivo es religioso: el dies dominicus cristiano desplazó paulatinamente al sábado judío y se integró en la legislación civil ya en el Imperio Romano tardío. Nuestro país mantuvo siempre este ritmo semanal de descanso parcial, aunque no fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando se consolidó legalmente para la mayoría de los trabajadores.
En realidad, los festivos, como institución, existen desde que se constituyeron sociedades que necesitan interrumpir su actividad para celebrar, recordar o simplemente dejar de producir. Roma ya tenía unas 100 jornadas nefastas al año. Los días nefasti eran jornadas en las que no se podían realizar actos públicos importantes; su origen etimológico es ne-fas, no permitido por los dioses, con lo que se consideraba que podía traer mala fortuna celebrar juicios, reunir el Senado o aprobar leyes o decisiones políticas. En la Edad Media se multiplicaron las fiestas religiosas hasta niveles que hoy harían temblar cualquier departamento de recursos humanos. La modernidad, con el capitalismo industrial, recortó muchas de ellas, pero no pudo eliminar algo que parece profundamente humano: la necesidad de parar. Claro que no paran todos. Mientras medio país disfruta de buñuelos, procesiones, escapadas rurales o maratonianas sesiones de sofá y manta, hay sectores que trabajan más que nunca. La restauración y la hostelería viven en festivos su particular “temporada alta”: las mesas no se montan solas. Lo mismo ocurre con el comercio, la sanidad, la seguridad, el transporte o los servicios básicos. Nuestra sociedad hiperconectada necesita continuidades que obligan a turnos, renuncias y recambios. De modo que cuando hablamos del “derecho” a los festivos convendría recordar a quienes los sostienen con su trabajo invisible.

Aun así, el efecto beneficioso del descanso está sólidamente documentado. Desconectar del trabajo mejora la salud mental, reduce la fatiga y aumenta la productividad sostenida. En resumen: descansar es útil, no solo agradable —aunque lo agradable también debería contar como argumento legítimo en las políticas públicas—. ¿Qué ocurriría si elimináramos todos los festivos? Más allá de la rebelión popular que ello implicaría (no subestimemos el apego a nuestros puentes y otros días de descanso), el resultado sería un país más cansado, menos creativo y probablemente menos saludable. El descanso no es un lujo irracional: es una necesidad fisiológica, psicológica y social. La ausencia de pausas no nos haría más productivos; solo más agotados.
Ahora bien, ¿hace falta que estas pausas dependan de efemérides religiosas o civiles que, en ocasiones, ya apenas significan algo para gran parte de la población? La pregunta incomoda, pero merece formularse. Quizá un sistema más racional —más orientado a la salud laboral que a las tradiciones heredadas— facilitaría una distribución más equilibrada. Por ejemplo, en nuestro país solemos tener entre 12 y 14 festivos anuales. Imaginemos repartirlos en un calendario funcional: uno cada cuatro semanas aproximadamente, garantizando así que ningún mes quede sin una jornada de respiro. Las fiestas locales podrían mantenerse, pero el grueso de los festivos se podría secularizar y estabilizar, evitando la frustración de que un festivo caiga en sábado o en domingo, como el pasado 6 de diciembre.
A esa arquitectura anual habría que sumar otro pilar que sí se ha consolidado culturalmente: el mes de vacaciones, preferentemente en verano. Agosto se ha convertido, pues, en un pacto tácito de descanso colectivo, heredero de ritmos mediterráneos y necesidades climáticas. Ese mes largo es un festivo expandido, un recordatorio de que trabajar sin interrupciones es insostenible y de que parar, a veces, es la única forma de seguir. En este puente de diciembre, que cada año combina una fiesta civil y otra religiosa, quizá merezca la pena recordarlo: los festivos no son una excentricidad ni un capricho del calendario. Son la forma que hemos encontrado, imperfecta pero valiosa, de proteger el tiempo humano frente al tiempo productivo. Y aunque podríamos organizarlos mejor, más racionalmente, tampoco deberíamos olvidar el poder simbólico —y hasta poético— de que un país entero se otorgue permiso para respirar.



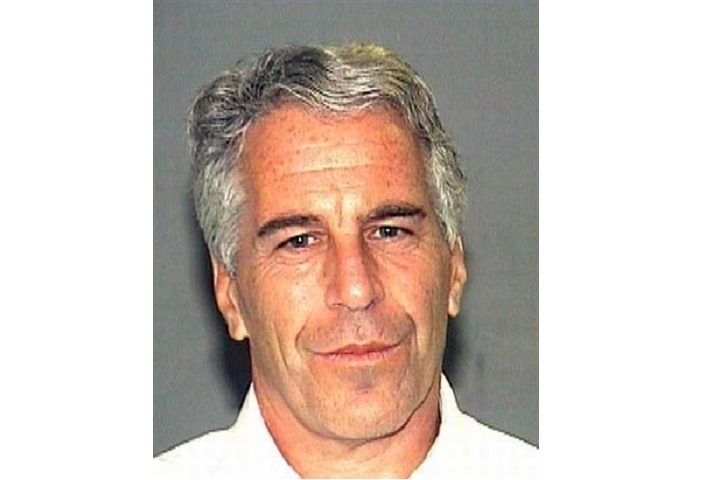













Pues convendría racionalizar los festivos en pro de la unidad de mercado. Y del sentido común. Se levanta uno en Altea dispuesto a hacer una buena compra, se va al Carrefour y, ¡cagüenlá! es fiesta local en Finestrat.
Necesitas un pedido urgente, llamas a San Cugat del Vallés y, ¡copón! allí es fiesta.
30 días naturales de vacaciones anuales, que son 22 laborables, más 14 fiestas laborales, más 6 moscosos, más me tomo lunes, martes y miércoles en Semana Santa, y nochebuena, y nochevieja, ya van 47 días que, FIJO, no vamos a trabajar.