Salgo de casa casi sin ganas. La mascarilla me convierte en un bulto sin identidad. Piso una mierda y no estoy seguro de que sea de perro. Piso con el otro pie un chicle, los restos de un sándwich de mostaza y queso fundido y una mascarilla unida, como si estuviera copulando, con el dedo gordo de un guante. Me apoyo en el lateral de un coche, suena la alarma con una potencia brutal de sonido, como si se hubiera escapado un hombre lobo en París. Ando seis o quince pasos con las zapatillas muy pringosas y una señora desde el balcón de su piso, juraría que es el décimo quinto, me insulta y se pone a regar las macetas con muchas ganas. Las plantas casi ahogadas derraman sobrantes y me impregno de una sustancia parecida al tinte que se utilizaba para castrar a los dinosaurios. Un par de policías pasan por allí y al verme sin mascarilla me colocan una multa de novecientos treinta y dos euros con quince céntimos.
Vuelvo a casa sin comprar el pan de centeno, sin comprar empanadillas de atún con tomate, sin comprar un futuro que está subiendo de precio.
Pero hoy es todavía domingo. Lo que pase el día después, mañana, es como entrar en un casino y apostar todo al ocho negro y cierras los ojos como si eso te diera poder para controlar la ruleta. El casino, a fin de cuentas, tiene sus propios trucos de magia.



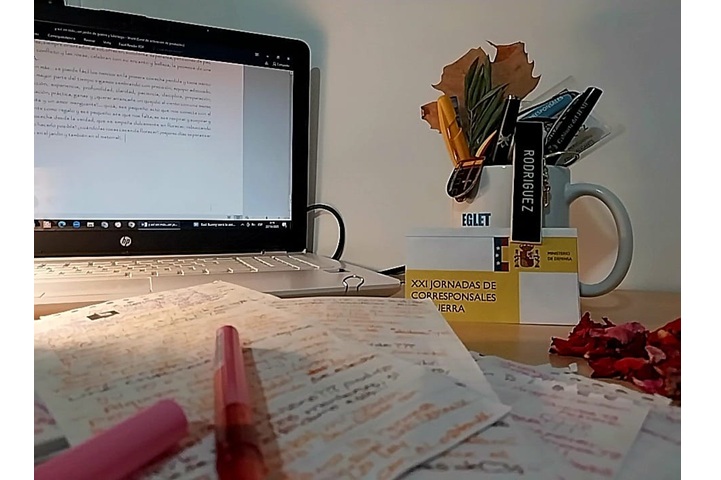













Comentar