¿Por qué algunas lecturas pueden perturbar nuestra tranquila existencia? ¿Por qué algunos autores o algunas autoras saben incomodarnos a través de sus historias? Quien ha leído en el último año las novelas de la surcoreana Han Kang, que recibió el premio Nobel de Literatura en 2024, podrá haber percibido alguna de estas sensaciones. En su reconocimiento, la Academia Sueca destacó su “intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”. Una síntesis de una autora que ha escrito frases impactantes como la que encontramos en Actos humanos (2014): “el cuerpo no olvida. Incluso después de que el alma haya huido, el cuerpo recuerda. Y cada célula, cada tendón, grita”. La novela, que aborda la masacre de Gwangju, un episodio brutal de represión militar en su país en 1980, ofrece una dimensión humana, íntima y conmovedora del sufrimiento de sus protagonistas. En su discurso, realizado cuando recibió el premio sueco, confirmó la incomodidad que sus relatos pueden producir: “¿Podría ser que, al contemplar los aspectos más suaves de la humanidad, al acariciar el calor irrefutable que reside allí, podamos seguir viviendo en este mundo breve y violento?”. Han Kang revelaba que no busca simplemente representar la crueldad por sí misma, sino que utiliza la escritura como un medio para explorar la resistencia humana y la conexión emocional. Al exponer el dolor y el trauma, invita a los lectores a reflexionar sobre la capacidad de la humanidad para encontrar belleza y significado incluso en las circunstancias más oscuras.
De este modo, si hacemos un rápido repaso por su trayectoria, encontramos la historia de La vegetariana (2007), donde una mujer que decide dejar de comer carne tras una pesadilla y que acaba rechazando cualquier tipo de alimentación, aunque eso le lleve a la muerte. En el caso de La clase de griego (2011) se relata la difícil realidad de una protagonista que, tras la separación de su marido y la pérdida de la custodia de su hijo, pierde la capacidad de hablar. Un mutismo que no es solo una manifestación física, sino también una expresión de su dolor interno y su deseo de desaparecer del mundo que la rodea. Estudiar griego antiguo —una lengua muerta— es una elección significativa: una forma de acercarse al lenguaje sin las cargas emocionales del idioma materno, y una tentativa de reconstruir un yo fragmentado a través de otra forma de nombrar el mundo. Sus dos últimas novelas, Blanco (2016) e Imposible decir adiós (2021), se centran también situaciones traumáticas para sus protagonistas. Sus planteamientos sobre la violencia física y psicológica, como también los aspectos comunes de la memoria colectiva, todo ello en unos textos que bordean la prosa poética, la convierten en un ejemplo excelente de la llamada literatura del silencio o literatura de la pérdida. Citemos algunos ejemplos como los de Marguerite Duras, con El amante (1984), o Yasunari Kawabata, con País de nieve (1947), entre otros. En estas obras entendemos que el silencio no es ausencia, sino presencia de aquello que no se puede decir: el deseo, la pérdida, el duelo o la memoria. Unos autores que nos fuerzan a leer entre líneas, a entender los espacios vacíos, los gestos, las repeticiones o las frases interrumpidas.
¿Por qué nos atrae este tipo de literatura que puede incomodarnos cuando plantea situaciones límite de sus personajes con la mayor verosimilitud posible? Por una parte, revelan lo que preferimos ignorar. Estas novelas actúan como un espejo de la realidad que no podemos apartar con situaciones provocadas por hipocresías sociales, deseos reprimidos o actos de violencia importantes. Nos enfrentan con verdades que evitamos donde intentamos comprender el dolor humano. Leer sobre el sufrimiento ajeno, aunque duela, nos permite explorar emociones extremas sin vivirlas directamente. Al mismo tiempo, este tipo de obras nos ofrece la paradoja de encontrar la belleza incluso en el horror. Decía Susan Sontag en su ensayo Ante el dolor de los demás (2003) que “el dolor, cuando se vuelve imagen o palabra, se vuelve forma; y la forma también consuela”. Tal vez, encontramos en estas novelas un espacio simbólico donde elaborar nuestro propio dolor, de manera que nos ayudan a procesar nuestros propios duelos. Asistimos, pues, al efecto catártico de la literatura, en tanto que purgamos nuestras emociones intensas en un entorno seguro y simbólico. Tal vez por eso, algunos terapeutas aplican las sesiones colectivas donde cada uno de los pacientes comparte sus traumas, porque de la percepción de dolores externos podemos extraer la comprensión de lo acontecido en cada uno de ellos. La literatura, una vez más, nos ofrece un claro ejemplo de cómo la especie humana nació para desarrollarse en grupo y aprender de los otros a entender los problemas de su cotidianeidad. Leamos, pues, historias intensas, aunque nos saquen de nuestra situación de confort.

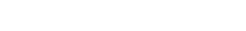









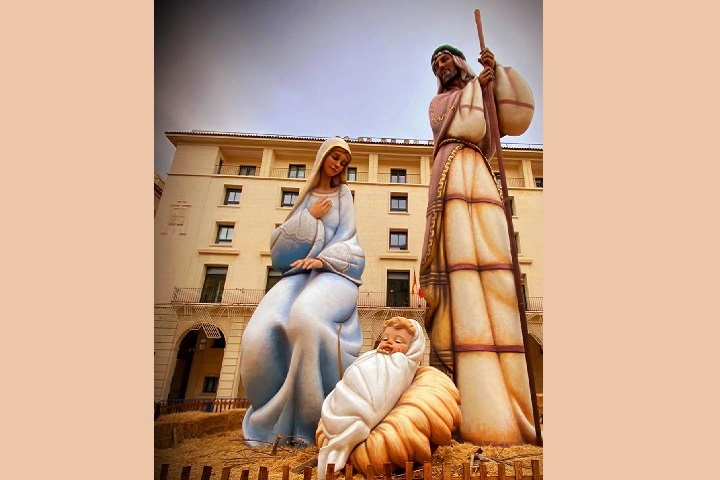


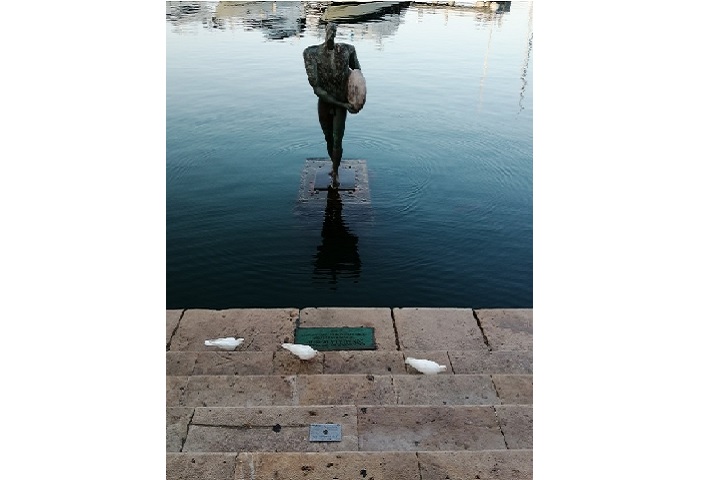


Comentar