Crecí rodeado de un imaginario taurino. Mi abuelo materno, mi padre, muchos de sus amigos, eran grandes aficionados a los toros, aficionados de pueblo, aficionados de escasos posibles pero que tenían marcadas unas pocas fechas en el calendario donde todo se paraba para poder asistir a esta o aquella feria taurina. Eran sus estaciones de paso. Murcia, la capital, era su máxima aspiración, y algunos años sucedió. Y me llevaron con ellos. Pero había también algunas otras ferias de pueblo (Lorca, Cehegín…), más humildes, que rellenaban el hueco en los años difíciles, ferias que bastaban para cumplir el ritual. Esos días el mundo del duro trabajo, que eran casi todos los demás, quedaba en suspenso.
Las corridas de toros —hablamos de los años sesenta y setenta del siglo pasado— formaban parte del paisaje, como lo formaban la pobreza, las calles de tierra, los mocos en la escuela, las palmetas de los profesores, los sabañones en las orejas, las rodillas agrietadas por reiterados porrazos en los improvisados campos de juego repletos de piedras, tiempos aquellos también de cuevas insalubres habitadas por familias numerosas, de coches empezando a ocupar las vacías calles de los pueblos expulsando ya a los que habitaban las casas.
Las incipientes retransmisiones televisivas de las grandes ferias taurinas del país que ya empezaban a darse por entonces, eran acontecimientos casi interestelares, casi al nivel del planeta fútbol con el que claramente rivalizaban con ventaja. Y eso cuando la televisión no era como ahora, una pantalla donde mirar de uno en uno, si no un punto de encuentro y de reunión donde los vecinos —bien o mal avenidos, eso casi no importaba— se reunían en comunión para asistir al ritual de lo mágico, un acto que hacía posible lo que claramente era inalcanzable. A mirar extasiados aquella realidad distorsionada de imágenes en blanco y negro que salían de los viejos y panzudos primitivos televisores que más que verse se intuían.
En las barberías, especie de centros sociales de la época donde se iba a entablar debate y cháchara —eso también lo recuerdo—, las discusiones iban muy a menudo de este o de aquel otro torero, sobre si el valor ante el toro, el valor de jugarse la vida a pecho descubierto y a eso de las cinco de la tarde (¡cómo me costó entender porqué las corridas de toros casi siempre empezaban a esa hora!), era o no lo realmente importante; o si, por el contrario, lo relevante era el arte, el estilismo, toda aquella arquitectura dialéctica que se describía con palabras bien escogidas que pocos entendían y que parecía hacían del buen toreo un arte que trascendía el oscuro presente, pero que solo estaba al alcance de unos pocos elegidos.
Y cuando había que optar —porque siempre había que optar— el pueblo prefería casi siempre lo primero. El salto de la rana, el valor supuestamente inconsciente, el sentido temerario de un tal El Cordobés, quizás porque aquel torero había sido pobre antes que torero y rico, y eso tenía su valor en el mercadillo donde se repartían las papeletas de un futuro menos negro y grasiento que el incierto presente. Sí, recuerdo claramente que la mayoría prefería el torero del pueblo, aquel Cordobés y sus sucedáneos antes que el estilo sobrio, distante, de un tal Antoñete y sus émulos, quizás éstos solo al alcance de los paladares más exquisitos, gentes refinadas, que se podían permitir el lujo de ir a Sevilla, a Madrid…, plazas y cosos inalcanzables para la gran mayoría de los que me rodeaban.
A los ojos de aquel niño que solo miraba y escuchaba, las discusiones en aquellas sesiones de corte de pelo al cero eran encendidas, a veces se diría incluso que cultas, a veces y casi siempre rudas, rozando la violencia verbal. Pan y toros donde otrora hubo pan y circo para rellenar la inconsistencia y el vacío. Pero eso no lo sabía entonces. Lo supe mucho después.

Todo eso recuerdo, como que un día, sin saber porqué, como un clic que salta en tu cerebro sin que tú puedas hacer ya nada para evitarlo, resultó que donde antes veía y admiraba poemas de García Lorca, me emocionaba con el imaginario taurino que sobrevolaban algunas de las metáforas taurinas y campestres del poeta oriolano Miguel Hernández, o me extasiaba con los cuadros de Picasso o Goya sobre ese mismo imaginario taurino, empecé a ver solo sangre y muerte. Aún no se llamaba maltrato, eso vino también después. Y ya no pude más.
Fue como una dura ruptura. Una caída. Lágrimas en silencio, también porque con ellas se rompía esa ligazón con tu padre, con tu abuelo, con toda esa gente con la que habías crecido, a la que habías escuchado ensimismado con la admiración y el silencio de un niño en el que los toros y todo aquel imaginario eran el camino del éxito, el sueño de los hilos de las estrellas que se dejan ver por la ventana cuando tu habitación tiene ventana. Tuve una recaída, bien que lo recuerdo. Leí un poco a Cossío para aclararme, algunos tratados de arte y tauromaquia pasaron por mis manos a modo de tratamiento, me volví incluso asiduo lector del gran crítico taurino de El País Joaquín Vidal, ¡maestro de maestros!, pero ya nunca nada volvió a su sitio. Nada volvió a ser lo que había sido. Volví, incluso, a asistir a alguna corrida de toros. Pero fue una recaída fugaz. La fiebre duró poco. La sangre era demasiada. El éxtasis infantil se trocó en sufrimiento imposible de soportar. Las banderillas me hacían daño y necesitaba huir de aquellas plazas para poder respirar. Para poder vivir.
Y —también y no sé muy bien porqué— me viene ahora a la memoria que las corridas de toros de entonces tenían su ritual. Uno de esos rituales, de esas imágenes clavadas a fuego, era la comunión con el humo de los puros en el tendido de la plaza, enormes puros, eso sí, y solo y mayormente para hombres. Humo y toros formaban así parte de un cierto paisaje que nunca pensamos dejarían de ir de la mano. Toros y humo formaban así parte de ese imaginario inseparable del que creímos están construidas las esencias de los pueblos, hasta que supimos que no era exactamente así. Que eso también formaba parte del blanco y negro.
Pero afortunadamente un día sucedió, como otro clic, que este país despertó del desvarío del humo. Un día, un 26 de diciembre de 2005 exactamente, echó a andar la primera norma seria que pretendía poner coto a que fumar fuera visto como algo natural, consustancial al ser humano, una forma y manera de vivir. Justo aquella ley empezó a cuestionar y cuestionarnos que fumar, sobre todo en el trabajo, era un derecho, a mostrar que todos aquellos usos y costumbres no eran muy saludables, como para nada lo era que el médico te recetara con un cigarrillo entre sus dedos, ni tampoco parecía aconsejable fumar en clase, en los espectáculos, en los bares… Y así, casi sin darnos cuenta, y desde entonces y afortunadamente, ya nada fue como había sido.
Y, como ahora sucede también con las corridas de toros, también hubo resistencias. De hecho las sigue habiendo. Pero hasta empedernidos militantes del cigarrillo y el humo de entonces lo reconocen hoy. Lo agradecen. No estamos aún, no parece, en esa fase en lo que respecta al mundo taurino. Se diría que aún falta camino y recorrido, que falta quitarnos algunas capas de piel antigua. Pero, como señal de esperanza, ahí está el escaso ruido y protesta a la intención del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia que deja entrever que puede que no estemos tan lejos como creemos estar.
Seguramente, tendremos que enfrentar recaídas. Ahí está, una vez más, la Comunidad Valenciana al quite, que ya ha anunciado que rellenará el hueco del premio suprimido, pero las cosas aquí muy posiblemente, como el humo, difícilmente volverán a ser como fueron. Demasiado dolor. Demasiada sangre. Demasiado sufrimiento. Y, sobre todo, porque casi todos, de una u otra manera, acaban, acabamos, creciendo y necesitando ver el mundo a través de nuestros propios ojos. Alejarse del mundo que vivieron nuestros mayores. Dejar de ser los niños que fueron y que fuimos.

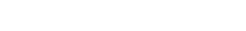









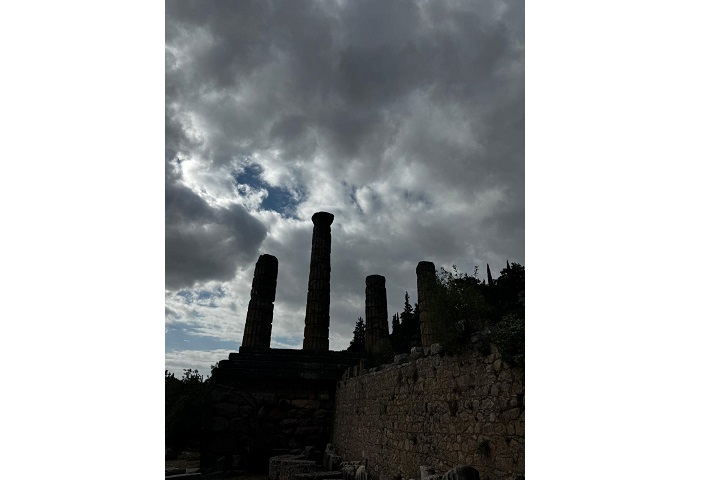


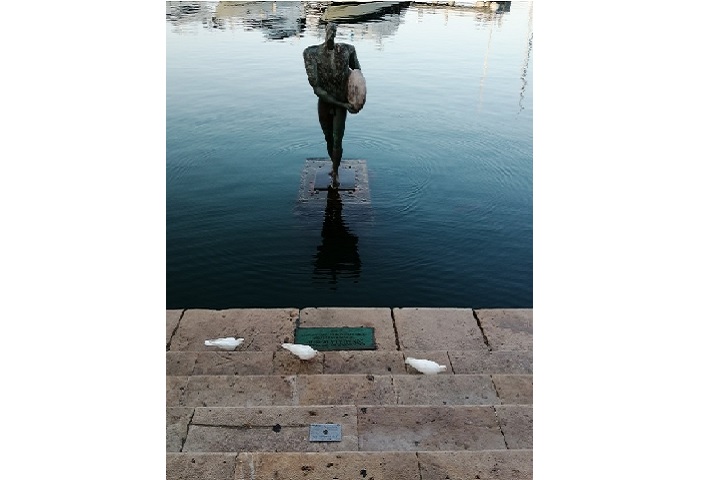


Yo también escuché tertulias de mayores, mientras me ‘pelaban al uno’ en la barbería de mi pueblo natal, Granja de Rocamora, y sentí versos de García Lorca y de Miguel Hernández, y luego pisé la casa natal de Picasso en Málaga y en Fuentetodos la alcoba donde nació el genial Goya, vanguardista como el malagueño…
Hoy menos que antaño, en todas partes, hoy cada día más observo la bravura de quienes defenderemos la libertad.
Porque prohibir y prohibir es cobardía en el espurio interés de alcanzar un voto más.
Libertad y su defensa,
sentí desde mi niñez,
y hoy también,
es obligación humana.
Pedro J Bernabeu
PD: «Fumando espero…
el día -una vez más en libertad- para votar en la urna y gritar DEMOCRACIA ES LIBERTAD 🗽».
Yo nunca fumé…
Pero sí contemplaba los sábados a profesionales rigurosos hablando de toreros y arte… Ya no es posible, desde hace unas semanas, y nadie ha dado explicaciones de lo que sospecho es un atentado (en la televisión pública que pagamos toda y todos) contra la LIBERTAD ES DEMOCRACIA
Pedro J Bernabeu no me atrevería yo a vaticinar cuál va a ser el futuro, si acaso a atisbar briznas de por dónde podría ir ese futuro… y de lo que dices me quedo con la primeras palabras de tu comentario, pues todos y cada uno de esos lugares que citas también los he visitado yo; y también comparto en parte que la prohibición no es siempre el mejor ni el necesario camino, aunque en cuestión de humos creo que no quedaba otra como el tiempo ha dejado evidente, pero en el caso del mundo del toro seguramente serán otras cosas y otras sensibilidades y no necesariamente las prohibiciones las que dicten sentencia o escriban el futuro. Cosas que creíamos nunca sucederían sucedieron porque los tiempos y la capacidad para aguantar el maltrato y el dolor cambian también junto a nosotro o, a veces, a pesar de nosotros. Un saludo.
[…] reflexión Humo y toros, obra de Pepe López, compañero en esta Hoja del Lunes de nuestra Asociación de Periodistas de la […]