(Orán, 1961)
Tras recibir la communion solennelle en la iglesia del Saint-Esprit, donde predicaba entonces el padre Balzamo, me alejé de aquella parroquia en la que fui bautizado, una vez devuelta la tarjeta de asistencia a misas. Mi padre y yo nos encaminábamos los domingos hasta la catedral del Sacré-Cœur, templo neo bizantino, cuyos dos campanarios limitaban un frontispicio de medio arco adornado de iconos. Recuerdo la impresionante cripta del edificio en la que nos prepararon en su día para aquella comunión. Allí, el joven vicario Lafourcade, al que algunas damas de la pequeña burguesía local tachaban sotto voce de “progresista”, nos lanzó: —¿Queréis que se cuenten aquí, en voz alta, todos vuestros pecados?—, a lo que le contestamos con un “¡Nooo!” empavorecido.
En la catedral, en la grand´messe, la liturgia cobraba toda su brillantez en la amplitud de la nave central, atravesada por unos haces de luz natural, portadores de un posible mensaje divino y que se desplazaban lentamente entre rezos y música sacra, cuyos ecos se desvanecían en infinitas oleadas. Y mientras el impertérrito suizo, con bicornio y vestimenta dieciochescos, recorría los pasillos marcando las pautas del rito con resonantes golpes de alabarda en el suelo de mármol, oficiaban la misa tres clérigos repartidos entre el altar y los dos púlpitos. Se daba entonces el rito en latín, pero las plegarias, iniciadas por el sacerdote, las recitaban los fieles en francés. En los bancos estaban dispuestos unos librillos de cánticos y en cada momento del oficio el abate Carmouze, canoso de pelo, barba puntiaguda y luciendo capa de armiño, desde el lado de la epístola indicaba la página para que todos, sin falta, loaran al Señor. Me envolvían entonces unas voces femeninas, maduras y trémulas, expresando su fe serena y elevándola con los efluvios de incienso hacia un Dios tan omnisciente como imprescindible en aquellas circunstancias de nuestra tierra. Pero la nota dominante sonaba en toda su plenitud el día de santa Cecilia cuando, desde las múltiples capillas de la catedral, se superaban nutridos coros y conjuntos instrumentales, sembrando, con sus paletas de timbres, mágicas e imborrables emociones.

Un expectante silencio solía preceder la subida al púlpito del evangelio del canónigo Le Dugue, apreciado historiador. Su perfecta calvicie resaltaba un aspecto bonachón, presagiando una plática amable, modulada en enfáticas entonaciones que conferían realce a las vivencias de sus personajes de fe. Y así, paso a paso, seguíamos a la jovencita Bernadette Soubirous, camino de maravillarse ante la Virgen de Lourdes en su conmovedora sencillez. Luego, en el púlpito opuesto, en su letanía de ruegos a Dios, el segundo clérigo armiñado clamaba: —¡Acuérdate Señor… de nuestra querida Argelia a la que quieren echar por la borda!—. Y, de bóveda en bóveda, los ecos iban confirmando aquella razón que sin duda le asistía.
Yo me preguntaba entonces por qué tanto fervor y promesas de buenas intenciones emanaban de los allí congregados, si después todo quedaría diluido en las mezquindades de lo cotidiano. ¿O es que pensaban que, concluido el oficio, el Señor dejaba de estar al tanto de todas las cosas?
Pasada una temporada, mi amigo de infancia y yo optamos por asistir a la última misa de la mañana, la más breve. Tras el “Ite, missa est”, el órgano, en su postludio, despedía a los asistentes con un profundo y amplio colorido de registros vibrando in crescendo, mientras un potente y afinado carillón estremecía el aire lanzando ondas invencibles de esperanza y divina justicia. Finalmente, llegados al pie de la amplia escalinata, donde se esparcían sutiles perfumes parisinos, los fieles pasaban a intercambiar saludos en torno a la aurea estatua ecuestre de Juana de Arco.
Pero aquella vez, en el apogeo del mediodía, sonaron unos latigazos hiriendo un cielo calmo y puro: dos detonaciones de armas de fuego. Junto con un puñado de transeúntes, nos apresuramos hacia el lugar probable del hecho. Unas calles más abajo, dimos con un círculo de curiosos rodeando a la víctima yaciente del suceso.

—Se lo han cargado limpiamente— me comentó el amigo, volviéndose hacia mí.
No quise, no pude dar un paso más. Sólo vi aquellos pies…



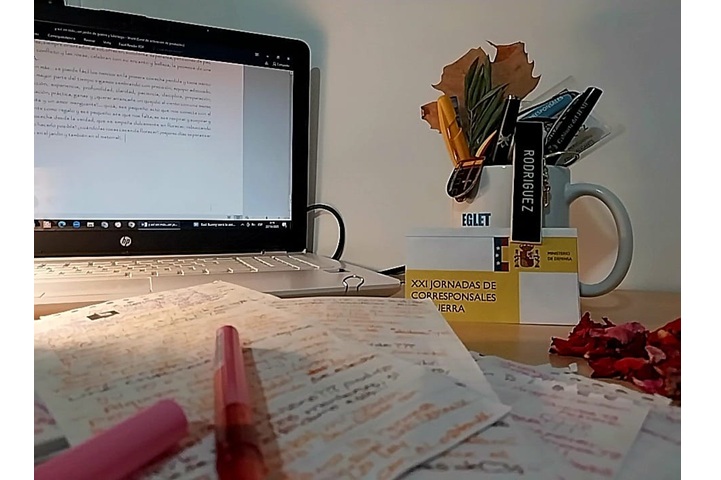













Me ha encantado tu relato. Un abrazo.
Un relato entresacado de la memoria «histórica» personal. Agradezco tu comentario.
Gracias Carlos por tu interesantísimo relato.
En aquellos años, en una radio RCA de la época -conectada a una antena inventada como un alambre largo que ocupaba toda la terraza-, escuchábamos Radio Argel. Era un escape hacia una cierta libertad.
Era como un invento del TBO, imagino.