Una vez escribí, a propósito de un libro anterior de Fernando Parra, que leerle es “una venida en tropel de una manada de elefantes que me han desbordado léxica y gramaticalmente pero que, sin embargo, me saltan líricamente semejándose a unos cervatillos”. Hoy, recién acabada la lectura de su última obra, Herida y ventana, ratifico aquella impresión, aunque bien es cierto que he sentido en sus páginas a un Fernando-cervatillo, acorralado, presa del pánico. Su escritura siempre barrita —firme y rotunda— pero su mente doliente brama sufrimiento. La coincidencia no es casual, ya que elefante y ciervo comparten origen etimológico. El ciervo es cervus elaphus y el elefante no hace falta señalarlo. Tristeza y felicidad tan opuestas y tan cercanas. Depresión médica y eutimia: dos estados alternantes en la fragilidad humana. Mueves sus letras y conformas un nuevo anagrama. Permutaciones infinitas de la palabra “vivir”.

Fernando Parra en la casa de sus abuelos en Chilluévar, en Jaén (Fuente: Archivo personal de Beatriz Pastor Becerra).
No nos andaremos por las ramas para explicar de qué trata esta novela. Nuestro autor enferma de depresión y durante un lapso de un año aproximadamente —annus horribilis— nos relata las tinieblas que tuvo que atravesar en busca de la luz. No sólo al final de ese túnel, sino a lo largo de todo su viaje, Virgilio no lo acompañará, sino que es directamente su Beatrice particular y su familia más cercana las que harán de lazarillos en esta caída y, ojalá, ascenso a la vida. Recojo una pregunta que Theodor Kallifatides se hace a sí mismo sobre si es posible ser escritor sin traicionar a algo o a alguien. Fernando, me dirijo a ti. Tú has traicionado este ridículo mundo de falsedades y apariencias. J´accuse. Has puesto en jaque este mundo de fakes y postverdades y has subido la pendiente de El Noguero a golpe de pulsación. Has tecleado con una valentía que roza la insensatez, de lo cual uno se congratula porque —me niego a repetir esa frase tan cómoda de que tu libro es muy valiente. ¡Y una leche!—, el valiente has sido tú. De tu sinceridad y arrojo, los lectores nos alimentamos. Convertimos tus subordinadas en nuestras propias vivencias. Si no sufrientes, porque eso sería muy arrogante, sí profundamente empáticas. Muchos podemos ser esa alumna de quince años que sabe escuchar tan bien y “supone una caricia en el corazón que conforta y sana”. Y, por cierto, también me cuesta enmarcar tu última obra dentro de la categoría de novela. Testamento no. Crónica tampoco… Escucho precisamente hoy en la radio que “la novela es el arte de lo probable”, así que ahí te jalono: en esa franja movediza donde la ficción y la realidad se confunden. Te mueves entre lo que es y lo que pudo ser, en una lógica que no es de género, sino de mirada.

Cuesta de El Noguero, Chilluévar, Jaén (Fuente: Archivo personal de Beatriz Pastor Becerra).
¿Me estoy yendo por las ramas, Fernando? Yo te hablo a ti, aunque no me leas. No es esto una novela —ni mucho menos— pero cabe la posibilidad de ser leído por alguien. ¿Habéis leído a Fernando? Su estilo es un festín verbal. Su prosa se mueve en excesos deliberados. Busca en el lector perderse y encontrarse. Maneja el idioma… ¡Ya quisiera yo manejarlo así! Si os dijera que recuerda a Umbral, al primer Muñoz Molina, no estaría construyendo ningún ditirambo. Aquí sólo traicionamos a la mentira. No obstante, se le puede tildar ya de un estilo propio: el estilo nogueresco. Vuelvo a tu novela. ¿La llamamos “tu nobea” en ese juego unamuniano?

Vista panorámica de Chilluévar, Jaén (Fuente: Archivo personal de Beatriz Pastor Becerra).
El libro que he tenido estos días entre mis manos pesaba algo más al leer sus primeras páginas que al acabarlo. Sabes —sabéis— que existe una teoría científica que desarrolló Duncan Macdougall la cual consistía en afirmar que el alma tiene un peso físico de 21 gramos y que al fallecer una persona pierde esos gramos. Sabéis que hay una película con este mismo título. También sé que no es muy consistente esta interpretación, pero como Fernando apostilla “cada vez tengo mayor necesidad de sostener en mi vida algunas cosas sólidas, ciertas, aunque no lo sean”. Bien, pues el libro de Fernando comenzó pesando 21 gramos más. 21 gramos de una losa sobre su cabeza: la depresión. Difícil aceptar que la vida es viscoelástica como el magnífico sofá que se describe al principio. Las honduras y sinsabores de la vida no siempre recuperan la forma. Una vez que se ejerce un peso, la horma no vuelve en sí. Sus primeras páginas cuestan deslizarlas. Son 21 gramos de rabia, incomprensión y aturdimiento —diría también de violencia— que en la persona enferma se convierten en 21 kilos de desequilibrio. Adopta la decisión de marcharse a sus orígenes y recorre su propio laberinto en busca de la afrenta con el minotauro depresivo. Que existen múltiples referencias a la Divina comedia también es evidente desde la propia estructura en tres partes de la novela. Perdón, “nobea”, aunque es —en verdad— un “sí-bea”. Permíteme estas complicidades. Su llegada a su pueblo es su purgatorio particular. Subidas y bajadas anímicas, y subidas y bajadas por el camino que va de su pueblo a la casa de sus abuelos. Múltiples referencias literarias. Fernando es un pozo sin fondo de conocimiento. Y, afortunadamente, tras atravesar los círculos, asciende a su Parnaso que no es otro que su “sí-Bea”. Porque lo que comenzó siendo un temblor interior cuyo latido recuerda al Spiegel im spiegel de Arvo Pärt, una nota sostenida de desamparo que atravesaba sus páginas, se acaba por convertir en un íntimo Te Deum dirigido a la familia que sostuvo al autor cuando la noche era más espesa. No hay celebración, pero sí reconocimiento sincero.
Leed el libro y comprobaréis quién es la verdadera protagonista de esta ascensión. Su particular anagnórisis. Os dejo a mitad de camino. Ojalá no en una selva oscura. Camina, Fernando, «que siempre habrá alguien postrero».
Acabo deseándote paz y palabra. No así a las tres últimas líneas futbolísticas de tus agradecimientos.


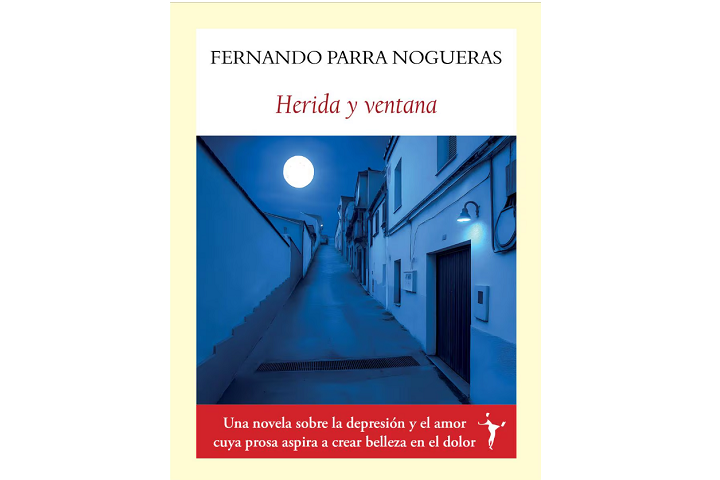














Comentar