«Al leer descubrimos cómo todo está irremediablemente ligado con todo y todo depende de todo», dijo Herta Müller en su discurso al recibir el Premio Kleist en 1994. Esa frase, que parece un aforismo tejido con la delicadeza y la contundencia de una puntada invisible, me acompaña cada vez que cierro un libro y levanto la vista hacia el mundo exterior. Porque la lectura —la verdadera, la que exige un silencio y un tiempo sostenidos— no sólo nos entrega historias ajenas; también nos tiende un espejo en el que, a veces, nos vemos más nítidamente que en cualquier fotografía. Pienso, por ejemplo, en La amiga estupenda (2012) de Elena Ferrante. Allí, en la trama de dos niñas que crecen en un barrio pobre de Nápoles, late de fondo un rumor constante: la imposibilidad de sustraerse del todo a los demás. En ese barrio, la intimidad no es un derecho, sino un lujo. Las paredes oyen, las ventanas miran, las familias opinan y los vecinos se adentran sin pedir permiso en la vida de uno. La casa —esa metáfora tan repetida de la fortaleza— se convierte, en el universo de Ferrante, en un lugar poroso, expuesto a la intromisión de voces, juicios y miradas. Uno descubre, leyendo, que ese cerco invisible que nos rodea en la ficción no es tan distinto al que nos toca vivir fuera de ella.
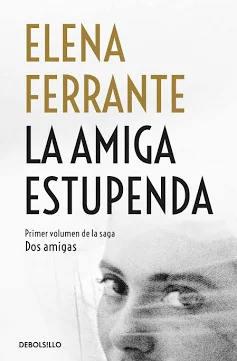
Tal vez por eso, al llegar el verano, me descubro a mí mismo pensando en los personajes de Ferrante mientras veo acercarse la marea humana de las vacaciones. Con la canícula llegan también los mensajes de parientes y amistades que, durante el resto del año, parecen habitar otro planeta, pero que de pronto «nos echan de menos» justo cuando la proximidad de una playa o una piscina convierte nuestra casa en un destino apetecible. Llaman, escriben, sugieren encuentros. A veces no preguntan: anuncian. Y lo que en apariencia es una muestra de afecto se traduce, en la práctica, en una alteración profunda de ese frágil ecosistema que es la vida cotidiana. No es que no valore la compañía, pero la experiencia me ha enseñado que recibir huéspedes —incluso a los más queridos— no siempre es un acto inocente. Se produce una invasión, amable y festiva, sí, pero invasión, al fin y al cabo: los horarios se desordenan, el silencio se disuelve, las rutinas se sacrifican en nombre de un «aprovechemos el tiempo juntos» que no siempre deseo. El verano, que tantas veces se pinta como estación de descanso, se convierte así en un tiempo de representación: el anfitrión debe estar disponible, sonriente, dispuesto a compartir lo que quizá preferiría reservar para sí.
En esos días, el espacio íntimo se parece a un libro prestado: sigue siendo mío, pero ya no puedo decidir del todo sobre él. Seguro que podréis tener experiencias como la de encontrar toallas colgadas donde nunca las ponemos, conversaciones en tono alto que rompen el silencio de vuestros espacios, preguntas que no esperabais y que os obligan a justificar alguno de los hábitos más triviales. La lectura, ese refugio que para algunos es casi un ritual, se interrumpe una y otra vez, y nos sorprendemos pensando que la soledad —esa palabra tan injustamente temida— es en realidad un bien escaso y precioso.

Volviendo a Müller, es cierto que todo está ligado a todo: la literatura que leo se entrelaza con la vida que vivo, y viceversa. Ferrante me recuerda que la intromisión de los demás puede ser constante y sutil; Atwood me advierte que compartir espacio implica siempre una negociación de límites. Nos damos cuenta de que esas lecciones literarias no son teoría: se materializan en la forma en que nuestros veranos se pueblan de voces, cuerpos y presencias que reclaman un trozo de nuestro tiempo y de nuestros espacios. Quizá la clave no esté en cerrar la puerta —ni literal ni metafóricamente—, sino en aprender a proteger la intimidad desde dentro. Aceptar que habrá visitas, ruidos, conversaciones imprevistas, pero defender pequeños espacios inviolables como, por ejemplo, la media hora de lectura a primera hora de la mañana, el paseo solitario al caer la tarde o la mesa del rincón donde sólo cabe un café y un cuaderno.
La invasión de la privacidad no siempre adopta la forma dramática que la literatura —o la política— le atribuye; a veces es una sucesión de gestos cotidianos, de atenciones bienintencionadas que nos apartan de nosotros mismos sin quererlo. Por eso la lectura se convierte en algo más que un pasatiempo: es un recordatorio. Un aviso de que, incluso en las épocas más bulliciosas, necesitamos preservar un territorio íntimo que no se negocia, un umbral invisible al que solo entramos nuestros verdaderos protagonistas. Y así, cuando la última visita se marcha, las casas recuperan su respiración habitual. Abrimos un libro y, al pasar las páginas, comprobamos que Herta Müller tenía razón: lo que hemos vivido durante unas horas o unos días estaba ya escrito, de algún modo, en las historias que leímos. Todo depende, pues, de todo. La vida, la literatura, la intimidad y su fragilidad: piezas de un mismo tejido, donde a veces basta un hilo tirante para que el resto se altere.

















Comentar