Ahí están los conflictos y las guerras que se ven, que ocurren a ojos de todos nosotros, que nos provocan sensaciones de barbarie, de horror, de necesidad de tomar partido, y ahí están también aquellas otras guerras y conflictos que ocurren igual pero que, misteriosamente, dejamos de ver, dejan de importarnos, aunque solo sea en el terreno de las emociones y actuamos ante ellas como si en verdad no estuvieran sucediendo. Siria, Birmania, Yemen, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Somalia y la República Democrática del Congo pertenecen por derecho propio a esta segunda clasificación de los horrores, guerras que sucedieron recientemente o siguen ahí enquistadas y que por unas razones u otras pasaron a ocupar ese doloroso y oculto lugar de los conflictos invisibles, guerras donde los genocidios selectivos, las violaciones sistemáticas de las mujeres, el desplazamiento masivo de las poblaciones nativas, la destrucción de casas, hospitales y escuelas, ya ni siquiera aparecen en las estadísticas del horror humano. Gaza ocupó durante más de dos años el centro del primer grupo, también el de nuestras emociones, el de las guerras que importan, pero todo apunta a que se desliza de forma inexorable al segundo grupo. Al olvido.
Los dos millones de gazatíes que aún malviven entre ruinas y restos de bombas, en medio del calculado y miserable goteo de ayuda humanitaria autorizada por el gobierno más inhumano que podamos imaginar, en medio de un genocidio perpetrado por el estado sionista de Israel, se están quedando sin tiempo y sin mirada. Tragedia sobre tragedia. Ya nada o casi nada de lo que allí ocurre parece importarle a la comunidad internacional. Ya no son las bombas —que también— quienes los van matando poco a poco, en silencio, lentamente, agónicamente, son las decisiones de un gobierno genocida que sigue maniobrando con total impunidad, incumpliendo las leyes de la guerra y las leyes de la paz, que trata a la población gazatí jóvenes, niños y niñas mayormente— como presos y esclavos, como desechos humanos, como carne de cañón de un experimento infernal y cuyo último objetivo es cada vez más explícito: acabar con cualquier núcleo de resistencia de sus habitantes como pueblo. De eso va el conflicto del que, anestesiados, parece nos hemos acostrumbrado a no ver. Más o menos lo mismo que sucedió en Siria, que sucede en parte ahora en Afganistán, Somalia… y tantos otros lugares.
Gaza y los dos millones largos de gazatíes que un día vivieron encerrados en la mayor cárcel del mundo a cielo abierto son hoy un estorbo sometido a pública subasta y donde en el gran negocio por venir lo único molesto son precisamente ellos, sus habitantes. Y donde ni siquiera los escombros serían ya un impedimento. Ahí, en el desescombro, también se puede adivinar otro gran negocio, otra gran oportunidad. Los tiburones de la geoestrategia, esos que viven de la desgracias y el dolor ajeno, ya solo esperan la orden de asalto. Un día nos enteramos que es el magnate en tareas de emperador, el émulo de Nerón, un tal Donald Trump, quien recibe en su residencia de Mar-a-Lago de Florida, al genocida en jefe, Benjamin Netanyahu, con honores de “héroe de guerra”. ¿De qué guerra? ¿Cuándo, cuáles, fueron esos dos ejércitos en combate?, ¿Dónde estaban esos dos estados enfrentados?, cabría preguntarse. Otro día es el gobierno hebreo el que anuncia que treinta ONG deberán abandonar la Franja. Entre ellas, y para que no queden dudas de sus perversas intenciones y de su “solución final”, las muy “sospechosas” de Cáritas y Médicos Sin Fronteras (MSF). Ambas están en la lista negra y deberán abandonar sus tareas de auxilio a la población civil dentro del territorio en unas semanas por negarse a entregarles no se qué documentación y tras ser acusadas, más o menos veladamente, de colaboración con el terrorismo. ¿Cáritas, MSF… terrorismo? Ahí estamos. Sus nuevos dueños no quieren testigos incómodos en su plan de exterminio y de desplazamiento masivo que preparan y sueñan con ejecutar mientras el resto del mundo está definitivamente a otra cosa. Por no querer, tampoco quieren periodistas dentro de la Franja. Desde que empezó el genocidio cualquier periodista extranjero se ha tenido que limitar a ver caer las bombas desde fuera, como si aquello fuera un espectáculo (ahí están los tour turísticos a la guerra organizados por empresas israelitas), y aquellos periodistas gazatíes que quedaron encerrados por necesidad o por propia voluntad en su propia cárcel y decidieron jugarse la vida para que pudiéramos ver lo que vimos, han sido selectiva y masivamente asesinados y silenciados por el ejército israelí desde que Hamás cometiera los brutales atentados del 7 de octubre de 2023. Lo que un día fue un pasaporte de libertad y una cierta seguridad, ser periodista, allí te convierte en sospechoso de terrorismo y te hace portador de una siniestra diana a ojos del Ejército israelí y de su propio Gobierno. En cifras, y según distintas fuentes, podríamos estar hablando de más de trescientos periodistas gazatíes asesinados hasta la fecha. Eso son también números que llevan al silencio.
La realidad es que a día de hoy los periodistas extranjeros siguen teniendo prohibido el acceso a ese territorio devastado, donde es más que previsible que decenas de miles de cadáveres sigan bajo los escombros de las ciudades en ruinas, y seguramente porque las autoridades israelíes creen —con razón— que lo que podrían contar esos periodistas internacionales de poder pisar el terreno aún va más allá, mucho más allá, de lo soportable y de lo relatado hasta ahora. Esta y no otra parece ser la única explicación plausible a esta anómala situación llevada a cabo por un Estado que, paradojas de la historia, se reclama a sí mismo como democrático. Seguramente Israel, con el beneplácito de la comunidad internacional y con una opinión pública nacional anestesiada, seguirá dando pasos para cumplir sus planes genocidas, pero la pregunta que algunos nos hacemos y que los propios israelíes deberían hacerse, al menos su población civil, sería algo parecida a esta: ¿Se puede matar un pueblo y un sentimiento de pertenencia? Ellos, que lo sufrieron bajo la implacable bota del nazismo y de Hitler, tienen en sí mismos la respuesta. Por eso, quizás, deberían saber que el silencio y el convertir a todo un pueblo, a una comunidad, en errante, no será suficiente. Es más que previsible que sobre las tumbas de hoy y el exilio forzado de mañana vuelvan a crecer las flores de la esperanza. Y que por mucho que sigan matando impunemente periodistas, siempre, siempre, habrá uno dispuesto a ocupar su lugar. Dispuesto a contarlo y a romper el silencio.





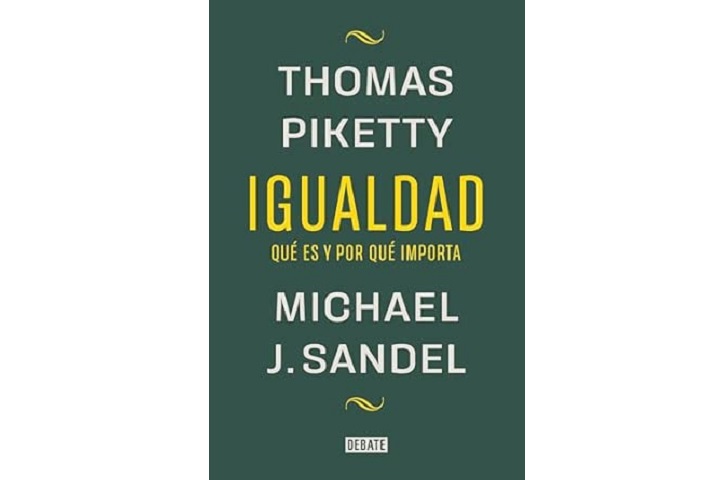











Comentar