¿Y si os dijera que, en un país como el nuestro, una de cada cinco personas afirma sentirse sola sin desearlo? Según el reciente Barómetro de la Soledad no Deseada de la Fundación ONCE 2024, el 20 % de los adultos en España viven atrapados en ese silencio interior. En los jóvenes de entre 16 y 29 años, la cifra sube a un 25,5 % que se siente sola en este mismo momento, y hasta un 69 % que ya lo ha vivido en algún momento de su vida. ¿Cómo puede ocurrir esto en una era de hiperconectividad, de chats, videollamadas y redes sociales? Vivimos en un mundo donde la presencia física ya no garantiza la presencia emocional. Una percepción de la realidad que acompaña al ser humano desde la antigüedad. Rodeado de gente, pero sintiéndose solo.
La literatura ha sido siempre testimonio de ello; en la obra La náusea (1938) de Jean‑Paul Sartre, el protagonista observa con horror que los objetos, las personas, incluso él mismo, existen sin un sentido más allá de sí mismos: con grupos humanos alrededor, pero sintiendo una soledad ontológica, radical, derivada de la constatación de que la existencia es absurda y, en última instancia, incomunicable. Por otra parte, en la novela Mrs. Dalloway (1925) de Virginia Woolf, la soledad no surge de la esencia misma del ser, sino del ruido social, de la multitud y de la rutina que ahogan una conciencia que anhela sentido y contacto auténtico. Clarissa Dalloway organiza una fiesta, está rodeada de invitados y, sin embargo, siente una honda desconexión. Ambas visiones literarias resultan pertinentes para nuestra contemporaneidad: la soledad no es solo ausencia de gente, sino ausencia de relación significativa: vivir en propia carne la sensación de abandono.
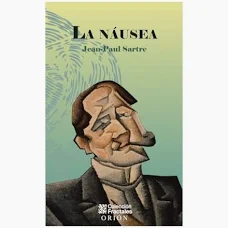
En la era digital, podemos tener centenares o miles de amistades virtuales, recibir constantemente aprobaciones a nuestras publicaciones o respuestas automáticas a nuestros mensajes. Sin embargo, la calidad de esas conexiones se resiente. Un artículo de opinión de la semana pasada de José Nicolás en El País titulado “Una sociedad hiperconectada”, aborda cómo la interacción digital impulsada durante la pandemia no reemplaza el contacto humano directo: los datos muestran que la sensación de soledad se duplica entre quienes se comunican principalmente por redes sociales frente a quienes lo hacen en persona. Y es que la soledad que se extiende en nuestra sociedad no respeta edad, sexo o ubicación geográfica, pero sí presenta patrones: los jóvenes, paradójicamente los más interconectados, figuran entre los que más la sufren. Este hecho conecta directamente con la trama de Mrs Dalloway: la multitud, el bullicio —las redes— no impiden una desconexión interior. También dialoga con la angustia de Sartre: la multitud no salva de lo esencial, no borra la experiencia íntima del ser solo.
Vivimos en apartamentos, en ciudades densas, en oficinas llenas, pero eso no basta para sentir que importamos. Esa es quizá la clave: sentir que alguien se interesa por nosotros, que alguien está atento sin apariencias. Las estadísticas de nuestro país revelan que de las personas que viven soledad no deseada, el 67,7 % lo hace desde hace más de dos años. Es decir, lo que empezó como un vacío puntual se convierte, para muchos, en una segunda piel. Y frente a la soledad, la huida para evitar el dolor de esta realidad dañina para nuestra mente. Así, podemos entender la bidireccionalidad establecida entre la percepción de este sentimiento y el creciente aumento del consumo de drogas. Frente al dolor de la cotidianidad, el falso espejismo del efecto de estas sustancias; como consecuencia de este consumo, el incremento de la sensación de aislamiento. Quien acaba desarrollando una adicción, incrementa enormemente su separación del resto, como indica un estudio de la asociación contra la drogodependencia Samba Recovery de los EEUU.
¿Qué está fallando en nuestra sociedad para que situaciones como las descritas se incrementen? Por una parte, la falta de tiempo dedicado a relaciones de calidad, de escucha genuina, del acompañamiento presencial, más allá del “me ves en pantalla”. Del mismo modo, la precariedad laboral, la inestabilidad económica o el estrés crean un contexto de inseguridad donde construir vínculos sólidos resulta más difícil. La tecnología acaba sustituyendo falsas formas de conexión, donde estar siempre conectados no es sinónimo de acompañados. Nos hemos convertido en seres vulnerables, como los protagonistas de las obras de Sartre y Woolf citadas: estar entre muchos y sentirse al mismo tiempo solos.
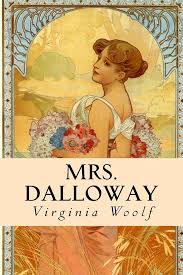
¿Cómo podemos frenar esta tendencia? Recuperemos el contacto humano, presencial, sin necesidad de abandonar el virtual. Tendremos que conseguir reconciliar la tecnología con la presencia consciente, de manera que el vínculo digital no sea una excusa para descuidar nuestro cuerpo o nuestro espacio vital. Utilicemos la tecnología como puente, no como un muro. Al mismo tiempo, fomentemos la interacción en los colectivos donde podamos tener presencia. Unas políticas públicas que favorezcan la vivienda, empleo digno, espacios de encuentro real, pueden contribuir a revertir la soledad como fenómeno colectivo. Tal vez debamos incorporar la soledad en la agenda social y educativa. No basta que se hable del problema: debe tratarse como una cuestión de salud pública. Que se identifiquen personas en riesgo, que se diseñen círculos de apoyo, clubes, voluntariados, redes locales de escucha.
Una cuestión clave es el fomento de la autenticidad emocional. La soledad muchas veces se agudiza porque no mostramos lo que sentimos, porque el todo bien se impone. No actuamos con sinceridad, buscamos agradar al otro, aunque eso represente fingir un falso estado de ánimo. Como Clarissa Dalloway detrás de su fiesta, muchos viven para el escenario y no para el encuentro real. Cultivar espacios donde se pueda decir “no estoy bien”, “me siento solo”, puede ser más liberador de lo que creemos. La soledad en el mundo contemporáneo aparece, pues, como una paradoja: jamás hemos estado tan conectados y, al mismo tiempo, tan solos. Tal como lo muestran Sartre y Woolf: la multitud no consuela, a veces acentúa el aislamiento. Y los datos de nuestro presente lo confirman: es una epidemia silenciosa, pero real. Porque solos podemos sobrevivir, pero conectados auténticamente podemos vivir con plenitud. Tomemos nota de ello.
Imagen de portada: www.depositphotos.com.

















Comentar